1. Introducción.
En el siguiente ensayo se presentan los elementos que justifican el trabajo reflexivo, sosteniendo la mirada en la terapia psicológica como lugar de encuentro entre dos personas, una que consulta y un experto. Instancia que existe y se sostiene en el hablar.
A la luz de esta situación, se realiza una revisión de los tópicos principales del texto “De Camino al Habla”, de Martín Heidegger, a forma de conversación con el problema que motiva este estudio. Finalmente, a modo de conclusión, se ofrecen algunas ideas propias de quien escribe y que pretenden ofrecer pistas para un trabajo terapéutico más efectivo.
2. Justificación del problema
Cuando las personas asisten a terapia psicológica, puede darse al menos dos situaciones: Que asista por obligación, es decir, una institución, familiar o la pareja misma le lleva al encuentro con el experto sin que haya noción de un problema propio o no se desee consultar por alguna problemática.
La segunda posibilidad corresponde a aquella en que la persona asiste por voluntad propia. En este caso, quien consulta experimenta un problema en su vida cotidiana consigo misma y/o los demás que es incapaz de superar por sus propios medios.
En esta segunda alternativa existen elementos que observar a la luz del texto: “De Camino al Habla”, de Martín Heidegger, en el que se pueden abrir nuevas pistas para el trabajo clínico.
Las personas que asisten a terapia con una razón propia. En su mayoría ha experimentado un colapso en su vida que compromete el bienestar de forma transversal, es decir, se perciben afecciones en el cuerpo, en lo que se describe como aparato mental y en sus relaciones sociales. Descrito formalmente, esta experiencia es lo que trae a un sujeto a consultar un especialista en salud mental.
Al llegar a la sala de atención ocurrirán situaciones que van a depender del profesional y su forma de comprender la mente, la patología, la terapia y su rol como quien administra la cura.
Las corrientes clásicas de terapia indican que el terapeuta realice un diagnóstico a partir de instrumentos estandarizados que, con la ayuda de baremos estadísticos, definirán el tipo de problema que exhibe la persona, a modo de rótulo diagnóstico. Esto, además, señala el tipo de tratamiento necesario para lograr el bienestar.
Esta forma de proceder, capaz de mostrar una acción criteriosa y profesional, presenta algunos problemas interesantes de consignar. En psicología clínica y psiquiatría todos los instrumentos diagnósticos utilizan la palabra como recurso básico e incuestionado. Desde hablar sobre manchas en una cartulina, elegir un color en una paleta cromática, hasta exhaustivos cuestionarios que superar trecientas preguntas. Todos los instrumentos diagnósticos se basan en la evidencia hablada.
Esta apuesta esconde varios supuestos que no siempre los profesionales observan ni cuestionan. La primera, consiste en la creencia en que toda situación de la vida puede ser dicha en el acto de interrogar y responder, asignando a los resultados de esta interacción una correlación exacta acerca de lo ocurre con quien consulta. Como segundo elemento, que las respuestas pueden ser analizadas y traducidas en alternativas estandarizadas que se correlacionan con niveles de sanidad y patología. Como tercer aspecto, que el análisis estandarizado de las respuestas puede establecer un rótulo diagnóstico equivalente a una patología y que este rótulo tiene una correspondencia directa con lo que la persona vive en lo cotidiano.
Este procedimiento se define como bio-médico, es decir, que emula la forma que en medicina se utiliza para realizar los diagnósticos de dolencias en el cuerpo. En el que muestreos de fluidos o imágenes del organismo evidencian una anomalía o trastorno. A diferencia del médico, el especialista en terapia debe realizar estos “estudios” en el contexto de entrevista. Al observar este punto, podemos decir que toda sesión de psicoterapia es, antes que nada, un encuentro de dos personas, que consiste en hablar acerca de lo que ocurre con quien consulta al especialista.
En ese encuentro, el experto va a abrir el espacio conversacional, interrogando la razón por la cual se consulta. Quien asiste a la terapia responderá con una narrativa del problema, breve o extensa, elaborará un discurso acerca de lo que le ocurre.
Escuelas clásicas de terapia van a señalar que el consultante tiene un problema que desde el conciente se narra de una forma diferente a como se experimenta en el inconsciente. Es decir, postulan la existencia de un doble motivo de consulta, uno manifiesto, observado y susceptible de ser dicho por el paciente, y otro latente inobservado por quien consulta y que aún no emerge en el habla, pero que puede ser inicialmente sospechado y luego definido por el experto a luz de los rótulos diagnósticos.
Considerando que se ha realizado una síntesis general de la situación aquí descrita, para quien escribe, el motivo de consulta es único, y más bien corresponde a una narrativa de lo que la persona que asiste a terapia percibe como problema. Es decir, se está frente a la elaboración verbal que, en el elenco de alternativas conceptuales y semánticas que posee el consultante, puede ser dicho.
3. Análisis del problema a la luz del texto: “De Camino al Habla”
Lo único verificable en terapia psicológica es que hay dos hablantes que tienen potencial de construir una relación que se fundamenta en el habla y sólo existe para el hablar. En este punto, cuando Heidegger se refiere al habla, va a señalarla como la Relación. En el señala el habla como la base que sostiene toda relación posible, en el sujeto mismo que habla y a quien se dirige su mensaje.
Hablar, para Heidegger, no es una actividad más de las que realiza un ser humano, sino que es la actividad que le hace humano. Las personas estamos ante todo en y con el habla. Si bien todo hablante fue llevado al habla en un entramado de relaciones y experimenta el hablar como un lugar al que se llega, que le preexiste, el habla al mismo tiempo le permite apropiarse de sí.
Heidegger va a reparar que el habla se identifica y conoce como una actividad propia y se confía en la capacidad de hablar, esta puede perderse, situaciones como el asombro o el pavor, pueden dejar en silencio transitoriamente, así como un accidente que puede privar del habla permanentemente.
De cierta forma, quienes asisten a la terapia posee la capacidad de hablar, pareciera ser que el problema que sufren les impide elaborar un discurso hablado que permita la autocomprensión de lo que ocurre o le pasa. En palabras de Heidegger, la persona evidentemente puede emitir “sonidos articulados”, pero pareciera ser que, al modo que lo plantea Humboldt, el habla como “labor del espíritu” no se encuentra a sí misma en el decir.
Siguiendo esta idea, Heidegger citando a Humboldt, va a plantear que el habla no es sólo un medio de intercambio, sino un verdadero mundo que el espíritu debe poner entre sí y los objetos a través de la labor interna de su fuerza, entonces el alma se halla en el verdadero camino para encontrar y poner siempre un algo más en el habla.
A juicio de quien escribe este es el corazón del malestar psicológico. Un espacio en que el espíritu experimenta una disonancia entre lo que ocurre en el mundo de los objetos con el habla, el camino para poner algo más en el habla se ha cerrado.
Humboldt describe el habla como una clase y forma de visión de mundo que se elabora a través de ella misma en el espacio subjetivo de la persona. Desde esta perspectiva, quien se ve sometido a una experiencia problemática, elabora un espacio subjetivo disonante con lo que ocurre consigo mismo y con el espacio de los objetos.
Sin embargo, en el setting terapéutico el terapeuta lleva el mismo riesgo, puesto que hablar y escuchar hacen parte de una misma dinámica, la que se desarrollará más adelante. Pero para efectos de esta reflexión, importa señalar el riesgo de disonancia entre una forma de visión de mundo que se elabora a través del habla en el espacio subjetivo, que difiere con lo extra subjetivo, es decir, con lo que está ocurriendo en sesión.
Una distinción importante, alude a la diferencia entre hablar y emitir sonidos. Heidegger señala que se puede hablar sin decir nada. Este punto lleva a poner la atención al respecto del “decir”. Para el filósofo, decir es mostrar. Los hablantes mutuamente se muestran algo, es fiarse a lo que se muestra, es juntos buscar lo que está entre ambos hablantes. Esto permite consignar que lo inhablado, no solamente carece de sonoridad, sino que permanece en el espacio de lo no dicho, lo que todavía no se ha mostrado o lo que aún no ha llegado a aparecer.
Heidegger va a plantear que hablar es la resonancia articulada del pensamiento mediante los órganos del habla. Y en este punto hace una distinción interesante en la que declara una relación muy estrecha entre hablar y escuchar, como una sola acción que se establece en el decir. No se refiere sólo al contexto de una conversación, en la que uno habla y otro escucha, sino que en el decir el acto del habla se vuelve un escuchar para sí mismo, escuchar el habla que se habla. Y este escuchar el propio habla es previo a cualquier escucha. Es decir, oímos el propio hablar del habla.
En este punto es importante hacer algunas reflexiones. En el setting de la terapia habrá un hablante principal, de cierta forma forzado, es decir, quien consulta no asiste a ese encuentro gratuitamente, no se asiste a una relación deseada desde la amistad o los afectos. El problema y su malestar consecuente empuja a un encuentro que tiene como fin el recuperar del bienestar perdido.
El hablante que asiste a terapia necesita decir aquello que le causa displacer, los aspectos de su vida y dolencias físicas comprometidas en el malestar, así como las razones que para él explican lo que está ocurriendo.
El consultante, desde la perspectiva de Heidegger, al decir se escucha y se escucha en el decir. En lo que intenta y puede mostrar, más allá de la disonancia que se señalaba anteriormente, en que lo elaborado en el espacio subjetivo no se encuentre en correspondencia con lo que existe en el espacio extra-subjetivo. De cierta forma lograr esta sintonía es trabajo y objetivo de la terapia.
Se señalaba anteriormente, que el terapeuta conlleva este mismo riesgo de disonancia, pero más dramáticamente, con lo que ocurre en la sesión de terapia. Su riesgo es más crítico porque no versa sobre su percepción de lo extra-subjetivo en general, sino que sobre quien ha acudido a él con el objetivo de recibir ayuda. Y en este punto, es legítimo hacer la pregunta por la escucha del profesional de la terapia.
Si escuchar el propio “habla” es previo a cualquier escucha ¿cómo asiste a lo que es mostrado por el paciente? Los especialistas de la terapia han señalado aquí un punto importante, en este ámbito se construyen las imposibilidades de tratamiento. Es decir que la situación puede derivar en un encuentro ambos hablantes no se escuchan, lo dicho queda en el vacío de lo no visto aunque sea mostrado. Se abre así la posibilidad de declarar el problema del paciente como crónico o imposible.Una alternativa para no caer en esta paradoja requiere seguir la idea de Heidegger que pone el foco en un hecho común a todos los hablantes. Y es que todos se iniciaron en el habla por imitación, en la medida que se habla, las personas se apropian del hablar y de si mismas. Es decir, hablar es poseerse, en tanto la escucha previa al decir permite decir y redecir lo autoescuchado. Esta acción, para el filósofo, consiste en dejarse a uno mismo en el decir, o sea, la propia esencia está involucrada y admitida en el decir.
Para Heidegger esto se constituye en un camino, que se desarrolla desde el emitir sonidos, articular el habla como imitación, para luego poseer el habla y poseernos en ella, lo que permite relacionarnos con el mundo de los objetos, pero a su vez decir o mostrarnos en el habla, antes que nada, a nosotros mismos y luego a nuestros interlocutores. En otras palabras, nos poseemos en el decir.
Pero a su vez, va a observar lo que él llama el advenimiento apropiador, que actúa como una ley en la medida que congrega a los hablantes a la apropiación de su ser propio y les retiene en él. Es decir, en la medida que se recorre de camino al habla, no se puede renunciar deliberadamente a él. Para el filósofo nos apropiamos y nos apropia, el decir nos revela a nosotros mismos y nos sitúa en la escucha lo que interpela a responder en cada palabra hablada.
Desde esta perspectiva, una conversación posible en terapia y que podría abrir caminos al bienestar invitaría a hablar de la vida del consultante que no está saturada del problema. Su afección fuerza el decir desde lo que se llama formalmente síntoma, hablar de lo que está bien, permite al paciente mostrar(se) más ampliamente quien es. Este decir o mostrar, puede ser oído por el terapeuta y devuelto en forma de verificación de comprensión. Es decir, acuñando una solicitud de ayuda para verificar si se ha comprendido o visto lo mostrado, de manera tal que se muestra al hablante lo que ha dicho.
Las personas asisten a terapia para ser escuchadas, malas experiencias de conversaciones anteriores pudieran advertir la posibilidad de no ser escuchado, sin embargo, muy pocas personas asisten al setting terapéutico para escucharse a sí mismos.
La terapia entendida así, puede llevar a un proceso de desapropiar lo dicho de sí mismo para construir con el paciente un nuevo advenimiento apropiador, en tanto se abre la vía para quien consulta, de apropiarse de nuevas palabras dichas y sean habladas desde sí y no desde la influencia del problema que le trae a consultar.
Este camino, en palabras de Heidegger, donde el habla del consultante, se libera del decir forzado del problema, puede desenlazarse para que el habla misma se ocupe sólo de sí. No se trata de derivar en un solipsismo, el habla no se centra sobre sí despegándose de todo, sino que este liberar el habla del problema, le permite decir/mostrar lo propio de su aparecer. Esta última idea, se señala en el texto como liberadora.
La terapia desde esta perspectiva, más que una maniobra bio-médica, puede adquirir una categoría ontológica, que se focaliza más allá del síntoma. De cierta forma el síntoma es una señal de que algo que exclusivamente no está bien. No tiene un valor ontológico o totalizante.
4. A modo de conclusión
A juicio de quien escribe, el aparato mental consiste en la capacidad para codificar y aprender códigos normados que permiten la relación entre las personas. Esta capacidad se comprende como lenguaje, en el amplio espectro de la palabra. Es decir, la capacidad para hablar con palabras o lenguaje de señas, escribir, razonar matemática o musicalmente, así como el arte en su más amplia expresión. La mente es esta capacidad de expresar en códigos lo que ocurre en el espacio intersubjetivo, en el mundo de los objetos y compartirla con otros sujetos.
Desde esta perspectiva, habría que afirmar que la mente es una construcción social que se experimenta como individual y subjetiva. Pero se ha construido en el entramado de relaciones que cada sujeto comienza a experimentar desde que es dado a luz.
Así, es conducido paulatina y sistemáticamente al mundo, en la doble dimensión que conlleva el comprender, en que, por efecto de la enseñanza y aprendizaje de palabras, logra identificar y asignar palabras aprendidas a sus experiencias subjetivas pre-lingüísticas y lo que experimenta en su entorno social y natural, que se expresarán en un elenco conceptual que le preexiste.
De esta forma, la experiencia mental se desarrolla y expresa en esta adquisición de códigos que luego la sociedad, a través de sus agentes culturales va instalando a lo largo del ciclo vital.
Desde esta perspectiva, es posible definir lo que clásicamente se ha denominado personalidad, como un patrón estable de comportamiento (que incluye los estados intrapsíquicos), más bien corresponde a un relato articulado del sí mismo que se desarrolla con el paso de los años, para volverse estable en el tiempo, desarrollando lo que puede ser llamado una identidad narrativa. Es decir, se va construyendo a lo largo del ciclo vital un relato que da cuenta de la identidad, una historia que hace comprensible el pasado, explica los comportamientos, experiencias y estados mentales en el presente y articula una proyección narrativa con perspectivas de futuro, que puede ser dicha, mostrada al sí mismo y a los demás.
Esta afirmación de quien escribe experimenta una sintonía significativa con el planteamiento de Heidegger sobre el habla y permite, humildemente, explorar nuevos caminos para la psicoterapia.
Ps. Rodrigo Mardones Ibacache
Director Ejecutivo CESIST-CHILE



%2018.03.03.png)






%2018.00.50.png)
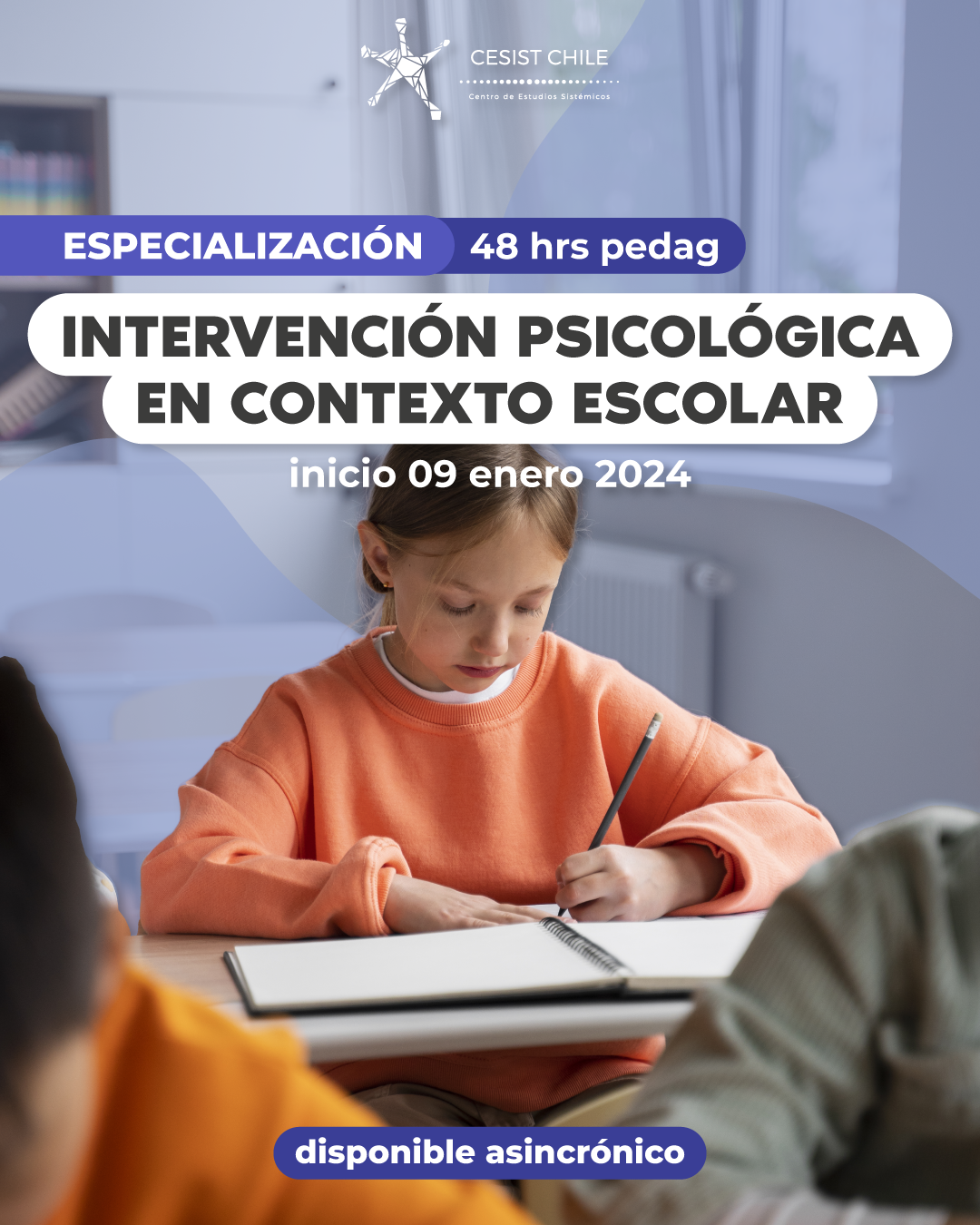
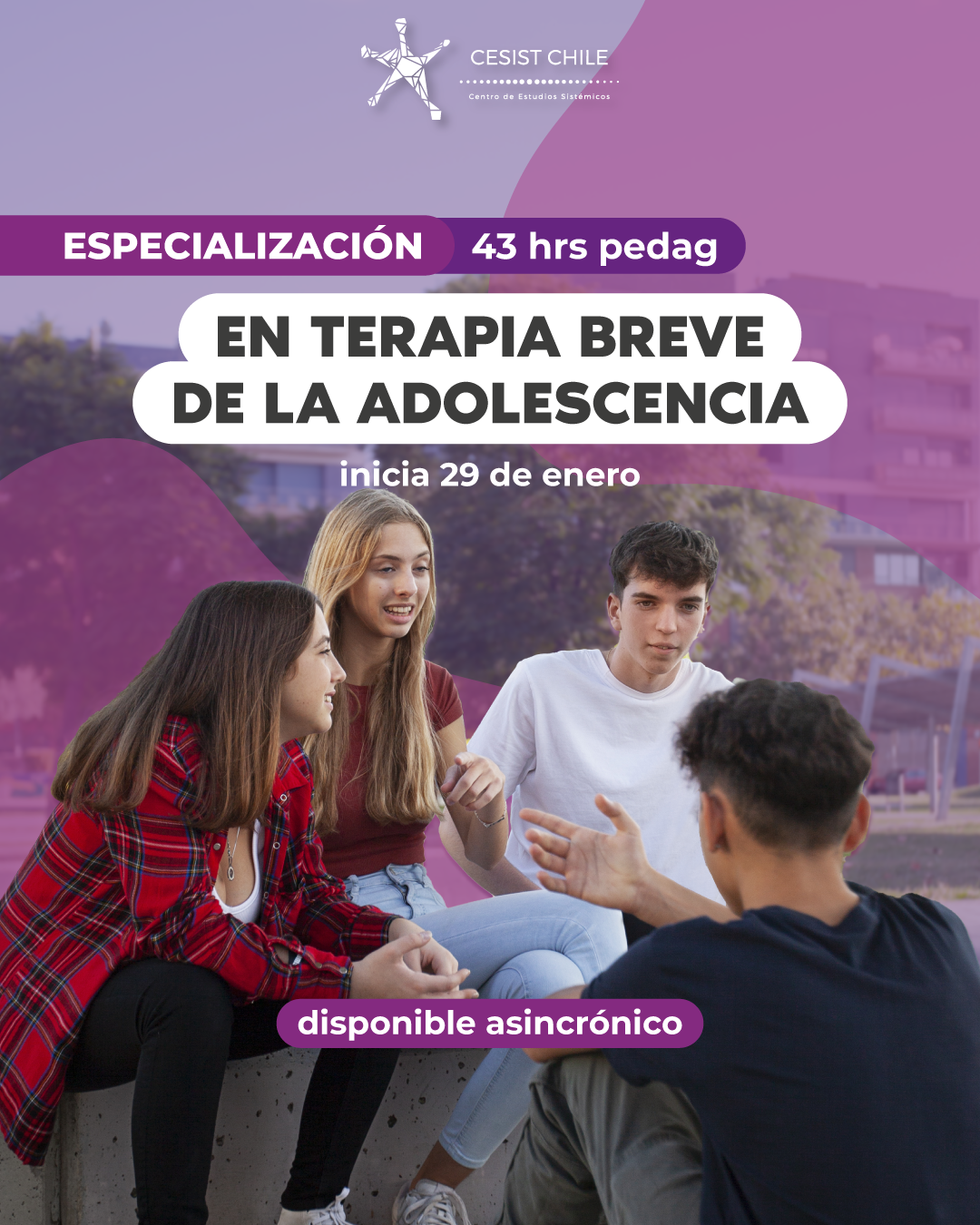

0 comments:
Publicar un comentario