1. Introducción.
Este trabajo realiza una justificación acerca de la vigencia del estudio de la empatía y conocimiento de los demás. Para luego sintetizar las teorías claves que Gallager y Zahavi presentan para profundizar en ¿Cómo conocemos a los otros? Y finalmente concluir con una breve reflexión acerca de las aplicaciones en terapia psicológica.
2. Justificación del problema
De cierta forma se ha naturalizado la capacidad para empatizar, declarándola una categoría de las relaciones humanas que puede ser sentida, en una doble vía, tanto quien ejerce la acción de empatizar como quien “siente” que se ha empatizado con él.
A su vez, la ausencia de empatía también es percibida de manera sensitiva, muchas veces asociadas a registros incongruentes entre los gestos y el mensaje hablado de la interacción comunicativa.
Hace unos meses, en Estados Unidos se realizó un experimento que consistió en que médicos y un sistema de Inteligencia Artificial (IA) respondieran un set de preguntas. Las respuestas serían analizadas por otro equipo de salud sin conocer la proveniencia de éstas. Los resultados del análisis mostraron que 78,6% de las respuestas realizadas por la IA fueron calificadas con un alto grado de empatía.
El criterio utilizado para valorar las respuestas más empáticas consistió en la producción de texto. Es decir, la IA presentó respuestas más extensas y con expresiones escritas valoradas como empatía (Jamanetwork, 2023). El estudio impactó al sugerir que las máquinas pueden ser más empáticas que las personas.
La importancia de la empatía es central en la psicoterapia. Los estudios de las últimas décadas destacan la relevancia de la capacidad del terapeuta para establecer una relación de cercanía, aceptación incondicional y empatía como un valor fundamental para el proceso curativo.
Estudios como los de Lambert (1992), evidencian el valor de la relación entre el terapeuta y el paciente con un 30% de los factores que explica que las personas cambien en el proceso de terapia. Un 40% de los factores del cambio se deben a elementos extraterapéuticos y solo un 15% de factores de cambio corresponden al placebo y otro 15% a la técnica o enfoque utilizados por el profesional de la terapia.
Este estudio fue replicándose en diferentes países y contextos, arrojando resultados consistentes a la primera investigación, constituyendo un giro significativo para la terapia psicológica actual, obligándola a dejar atrás los razonamientos estrictamente bio-médicos y causalistas, para abrirse a las variables más relacionales y contextuales como base del malestar psicológico y como estrategia de terapia. (Wampold e Imel, 2021)
Más allá de estos procesos de cambio y nuevos aportes de la investigación, en terapia psicológica no existe total claridad acerca su efectividad. En el ambiente de la investigación, esta falta de conocimiento se le llama formalmente como “elementos inespecíficos en terapia”.
3. Análisis sinóptico del capítulo 9: ¿Cómo conocemos a los otros?
El estudio de Gallager y Zahavi, en su texto “La mente Fenomenológica” (2013) puede iluminar algunos vacíos al respecto de la comprensión y conocimiento de los demás y lo que se entiende por empatía.
Los autores han dedicado el capítulo nueve de su texto al análisis de las teorías que han versado sobre la capacidad que experimentan los humanos para conocerse, en tanto seres dotados de mente. La pregunta que articula el texto es de simple formulación: ¿Cómo conocemos a los otros? Pero el intento de respuesta obliga a una discusión enriquecida de apuestas epistemológicas, con respuestas muy diversas que permiten observar controversias que obligan a tomar postura.
a. Teoría de la Mente y Teoría de la Simulación
El texto abre la discusión presentando dos importantes escuelas que han abordado sistemáticamente la pregunta por la cognición social. La Teoría de la Teoría de la Mente (TT) y la Teoría de la Simulación (ST). En una mirada general se observa que, si bien son propuestas diferentes incluso opuestas, poseen un elemento común. Tienden a considerar el fenómeno desde un sujeto singular que intenta comprender a otro sujeto singular. Es decir, por sobre las diferencias, intentan identificar y declarar los alcances y límites de un yo individual que intenta conocer a un no-yo mental, individual y sin contexto relacional.
Sin embargo, se pueden identificar diferencias radicales entre ambas teorías. En este caso, la TT plantea que las personas poseen la capacidad para autoatribuirse estados mentales y atribuir sus estados a otra persona a modo de inferencia o teoría que permite predecir y explicar su comportamiento en términos de estados mentales, como intenciones y deseos (Premack y Woodrist, 1978. Citado en Gallager y Zahavi, 2013).En este sentido la TT afirma que la comprensión de los otros depende de una adaptación, de una posición teórica, que va a fundamentarse en una teoría particular del sentido común acerca de por qué las personas hacen lo que hacen.
Esta postura se refuerza con los estudios y experimentos realizado con niños, en los que se puede observar una diferencia relativa a los 4 años, donde se presentan interacciones que evidencian en los niños una capacidad para predecir el comportamiento de otros.
Este hallazgo va a ser fundamental para reforzar algunas ideas centrales de la TT, como por ejemplo la doble tesis, que señala la propia experiencia mental y la de los otros mediada teóricamente. Esta atribución de estados mentales no es aleatoria, sino que sigue la regla de la inferencia a la mejor explicación y predicción de los datos de comportamiento, ya que estos estados mentales no son observables sino entidades postuladas teóricamente. Esta idea es radical y subraya el empleo de teorías que nos permiten transcender lo que se da en el campo de la experiencia.
Desde esta perspectiva, la TT va a plantear que la teoría de la mente es de cierta forma innata o se adquiere de la misma forma que adquirimos teorías científicas ordinarias. Esta comprensión de los otros seres con mente es inferencial y de naturaleza casi científica. (Gallager y Zahavi, 2013).
La ST va a plantear otro punto de partida. Para esta teoría las personas tienen acceso directo y no mediado a su propia experiencia mental y la comprensión de otros seres con mente se basa en una autosimulación de las creencias, deseos o emociones. Es decir, y a modo de ejemplo: ante un hecho específico nos ponemos en el lugar de la persona observada y nos preguntamos por “qué pensará o sentirá” y luego proyectamos los resultados sobre el observado.
Gallager y Zahavi (2013) citan a Godman (2005), quien postula que esta simulación es una cuestión que implica el ejercicio de la imaginación conciente, por lo tanto, no es de naturaleza inferencial y, así como algunos postulan que este simular es de naturaleza explicita y conciente. Sin embargo, Gallese (2002), (citado en Gallager y Zahavi, 2013) va a afirmar que más bien esta simulación es implícita y de naturaleza sub-personal.
Para sostener esta última afirmación la ST va a recurrir a los estudios de neurología y su hallazgo de las denominadas “neuronas espejo”. Las primeras investigaciones en el área se valoraron con carácter de fundamentación científica para la ST, en tanto se localiza evidencia orgánica de nuestra capacidad para simular. Lo que refuerza la afirmación de una habilidad sub-personal para proyectarse imaginativamente en la situación de los otros usando el recurso propio de acceso introspectivo a nuestra mente, pero que al verse reforzado por las teorías neurocientíficas la ST afirmará que la simulación adquiere un carácter de implícita y automática, lo que excluye de toda discusión un análisis fenomenológico del problema.
Por otro lado, los mismos estudios sobre neuronas espejo fue mostrando cierta discreción en sus resultados, quedando cuestionada la capacidad y alcance de este sistema neurológico, situándolo como un recurso de percepción directa de la conducta de otra persona en lugar de un proceso mental distinto que requiera la simulación de sus intenciones.
b. Argumento de Analogía
Ante estas dos corrientes surge una alternativa híbrida llamada “Argumento de Analogía”. Este planteamiento va a afirmar que las personas sólo tienen acceso a su propia mente y el acceso a la mente del otro está mediado por el comportamiento corporal. Es decir, las personas actúan de acuerdo con diferentes estímulos, los que causan frecuentemente ciertas acciones, que cuando se observan en otros, permite inferir que actúan de acuerdo con estímulos similares a los que estimulan al observador. En este sentido, se “infiere por analogía”, o sea que, el comportamiento de los otros cuerpos se asocia con experiencias similares a aquellas que tiene el observador.
Este argumento rescata la idea de la ST que apuesta por un acceso directo e inmediato al contenido de la mente propia lo que permite inferir a la mejor explicación del comportamiento corporal observado a una causa mental oculta, lo que le permite incorporar la tesis fundamental de la TT.
Con todo, la propuesta recibe críticas, en las Gallager y Zahavi (2013) citan a Scheler con tres puntos que desestiman el argumento de la Analogía. Los primero que se critica es subestimar las dificultades implicadas en la autoexperiencia y sobre estimar las dificultades implicadas en la experiencia de los otros. Seguidamente, Scheler va a señalar que no debiéramos dejar de reconocer la naturaleza corporizada e integrada de la autoexperiencia y no debiéramos ignorar lo que se puede percibir directamente. Finalmente va a negar que el conocimiento de los otros sea de naturaleza inferencial, apuntando a la importancia de la corporización en ambos lados de la experiencia, negando que el conocimiento de uno mismo sea de naturaleza puramente mental y que tenga lugar de modo aislado de los otros.
Scheler va a llevar su crítica más allá, naturalizando y contextualizando las relaciones entre personas que permite familiarizarse con las diferentes emociones y su forma de ser expresadas. Lo que, según este autor, nos permite experienciar parcialmente otras mentes, llegando a postular su teoría perceptiva de las otras mentes, que postula la empatía como algo parecido a la percepción. En este punto coincidiría con Hurssel que postulaba la empatía como una percepción en tanto es directa, no mediada y no inferencial, sin embargo, es diferente del acto de percibir, porque no ofrece del todo la presencia plena de la experiencia empatizada (Gallager y Zahavi, 2013).
Como señalamos al inicio de este análisis, los postulados hasta aquí citados poseen un carácter común, son esgrimidos desde sujetos individuales, extraídos de un contexto. Hay aspectos de la empatía que no son abordados con la misma profundidad.
4. Discusión
A juicio de quien escribe, la empatía se debe a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien el texto cita investigaciones acerca de cómo los niños y niñas paulatina y sistemáticamente van madurando sus sistemas perceptivos, lo que les permite desarrollar tempranamente maniobras que se dirigen al establecimiento de una relación con sus cuidadores primarios, no se menciona cómo muchas veces estos mismos cuidadores tienen un rol activo en el desarrollo de la relación de los niños con sus propios estados mentales y los de los demás.
Es decir, la presencia de una madre o cuidador que desde el lenguaje fue nominando las diferentes experiencias que el niño o niña va registrando en su propio cuerpo, así como en su mente. Estas escenas versan sobre conductas asociadas a emociones o estados internos que se perciben y expresan en el cuerpo y suelen ser de tipo: “estás enojado…”; “te dio vergüenza…”; “estás contento…”; “Tienes miedo…” lo que va modulando y educando el campo experiencial de los sujetos en desarrollo y en esta misma perspectiva se enseña los estados o emociones de otro puntuando conductas observables, muchas veces expresadas en formas como: “No pelees o se va a poner triste…”; “El amigo está contento con tu regalo…” etc. Esto nos permite comprender en un estado natural el desarrollo de la empatía, como un proceso paulatino que se ajusta a los momentos de maduración de cada sujeto, de acuerdo con los estímulos en el ambiente, así como las diferencias de comprensión y ejecución de esta.
A este respecto, Rudd en el 2003 (citado en Gallager y Zahavi, 2013) argumentó que la comprensión intersubjetiva se produce porque nuestros estados mentales encuentran una expresión natural en el comportamiento corporal. Es decir, que nuestro cuerpo se comporta naturalmente ante ciertas emociones o experiencias subjetivas. Agrega además que aprendemos un lenguaje que nos permite referirnos a nuestros estados mentales y que aplicamos a los otros.
Gallager y Zahavi (2013), citan a Wittgenstein para plantear otro rasgo interesante del problema de la empatía y que tiene que ver con la capacidad que tienen las personas para ocultar emociones o estados mentales. Y citando a Overgaard (2005), van a subrayar el carácter social de la mente, en tanto no es una dimensión exclusivamente interna, separada del cuerpo y del contexto, más bien los fenómenos psicológicos se expresan en el ámbito público, no reconocer esta característica deja una imagen distorsionada de la mente.
Resulta muy clarificador la observación del comportamiento de los bebés, que sin la mediación de una teoría ejecutan y perciben su movimiento como intencional y dirigido a un objetivo, según Scholl y Tremoulet (2000) estas habilidades no requieren habilidades de tipo cognitiva, son más bien una capacidad perceptiva rápida y automática orientada por estímulos.
Esto nos lleva a afirmar que antes de interrogarnos por lo que la otra persona quiere o cree, ya poseemos una compresión perceptiva específica de lo que siente. Bajo esta observación, los autores se permiten afirmar que existe una intersubjetividad primaria, una intencionalidad común que se expresa en el cuerpo y que se comparte a través del sujeto que percibe y de quien es percibido. Es decir, antes de la cognición hay una interacción corporal compartida, que requiere la interacción de dos sujetos.
Esta intersubjetividad primaria, permanece en las personas a lo largo de toda la vida y se postula como la base o sustento de las prácticas de experiencias intersubjetivas que implican explicaciones o predicciones de los estados mentales del otro.
La intersubjetividad secundaria en cambio será descrita como la capacidad de los bebés para ligar acciones a contextos pragmáticos, superando la interacción persona a persona para abrirse a la comprensión de los contextos en la que aprenden que las cosas significan algo, abriendo el aprendizaje a comportamientos representativos.
A juicio de quien escribe, la mente se construye socialmente, aunque con el paso del tiempo y de acuerdo con los procesos de maduración de cada individuo se experimente como una dimensión exclusivamente subjetiva. Desde este punto de vista, podemos afirmar que la mente, es la capacidad para aprender y ejecutar códigos normados que subyacen y posibilitan la comunicación con los otros, lo que se transformará en la manera de autorelacionarse.
Desde esta perspectiva, me permito postular que la mente misma es nuestra capacidad para poner en lenguaje nuestras experiencias pasadas, presentes y las que inferimos en el futuro. Entendiendo por lenguaje, todos aquellos códigos creados para el razonamiento matemático, nuestros relatos acerca del ambiente, las relaciones, así como la música y aquellos que permanecen en la comunicación no verbal y que nos permiten interactuar con los demás en el espacio íntimo y social, diverso según la multiplicidad de culturas.
Los autores citan a Tomasello (1999), que postula al lenguaje como lo que permite a los niños ver a las otras personas como agentes mentales. De cierta forma Gallager y Zahavi (20123), citando a Schutz (1976), subrayan el hecho de que la empatía requiere de un contexto motivacional compartido, lo que permite reconocer el comportamiento del otro como expresión de la mente en una acción significativa según el contexto. A su vez, los autores van a recordar la afirmación de Merleau-Ponty (1962) que destaca la comprensión de los otros implica prestar atención al mundo compartido.
En esta misma dirección Hutto (1983), (como citaron Gallager y Zahavi, 2013) va a sostener que la adquisición y desarrollo del lenguaje actúa como un potenciador de la intersubjetividad poniéndola al servicio de contextos sociales más sofisticados.
Desde esta perspectiva entonces, ante el comportamiento extraño de una persona la forma más fiable de obtener información es el empleo de habilidades conversacionales y solicitar una explicación.
Este punto es interesante porque permite abrir la empatía como una condición compartida, que es parcial e implica un acto deliberado de abrirse a la interacción con otro.
5. A modo de conclusión.
Al retornar a la idea de la empatía o conocimiento de los otros en el setting de la psicoterapia, la posibilidad de ser empático responde a maniobras que van más allá del buen trato. Desde lo estudiado, la empatía implica la construcción de un lugar común, de un contexto interaccional que sostiene en el lenguaje verbal y gestual, en el acuerdo de cómo se van a significar situaciones o experiencias que son referidas en la conversación terapéutica.
La construcción de un lugar común implicará que el terapeuta deje ver algo de sí que sea atingente a la conversación y que se constituya en un elemento que colabore al crecimiento de su interlocutor. De esta manera, y citando nuevamente los hallazgos del estudio de los factores que explica el cambio en terapia, es posible ingresar al espacio donde se desarrolla la vida natural de quien consulta y refuerza los factores relativos a la relación entre terapeuta y paciente elaborando un proceso de terapia más efectivo.
6. Referencias Bibliográficas:
Gallager, S. y Zahavi, D. (2013). La mente fenomenológica. Alianza Editorial.
Lambert, M. J. (1992). Implications of psychotherapy out- come research for eclectic and integrative psycho- therapies. En J. C. Norcross y M. V. Goldfried (Eds.), Handbook of Psychotherapy Integration. New York: Basic Books.
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2804309?resultClick=1
Wampold, B. y Imel, Z. (2021). El gran debate de la psicoterapia. Eleftheria, S. L.
___________________________________________________
Cómo citar este artículo en Apa:
En el texto: (Mardones, 2023)
En las referencias: Mardones, R. (27 de Agosto de 2023). ¿Cómo conocemos a los otros? Y su aporte a la terapia psicológica. Cesistchile. https://cesistchile.blogspot.com/2023/09/como-conocemos-los-otros-y-su-aporte-la.html









%2018.00.50.png)
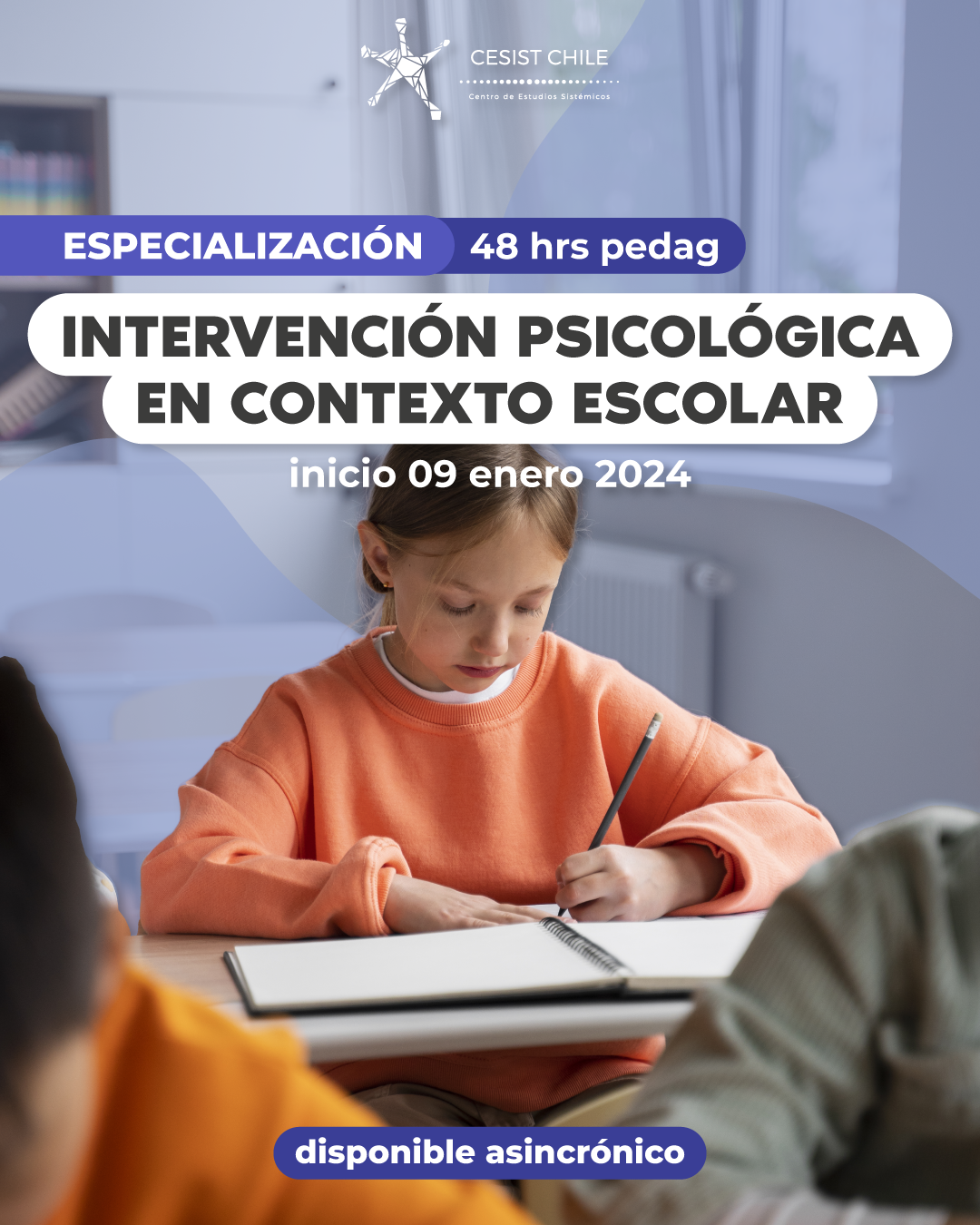
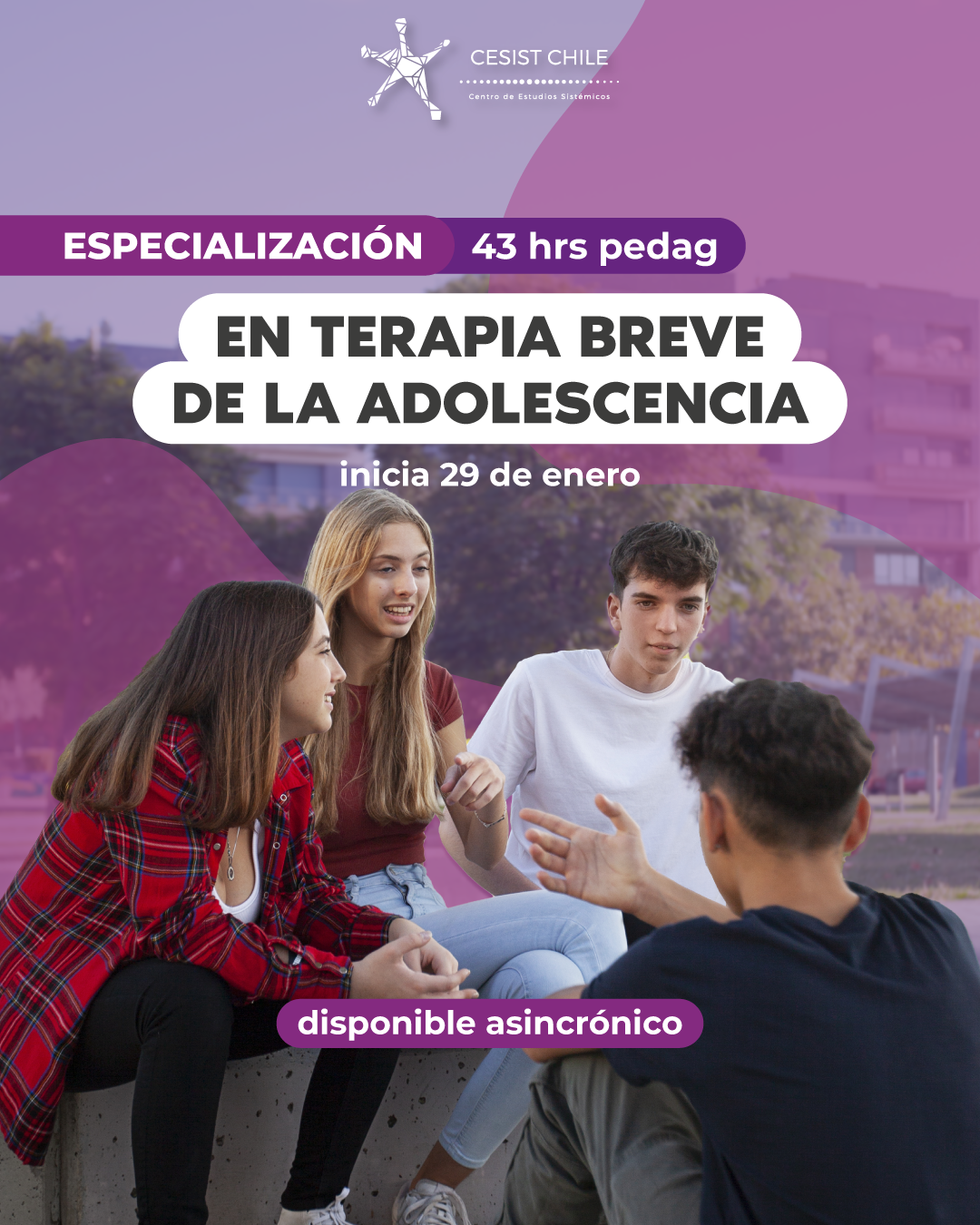

0 comments:
Publicar un comentario